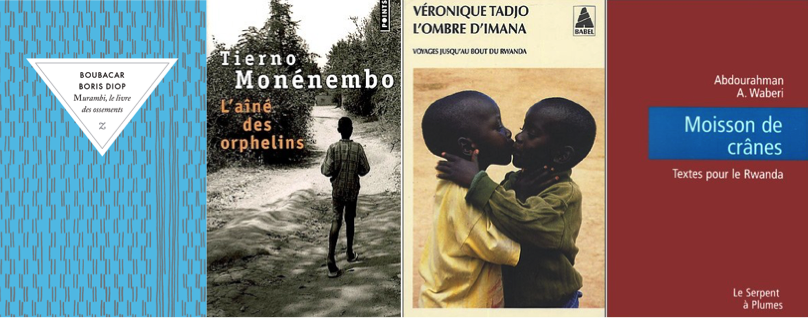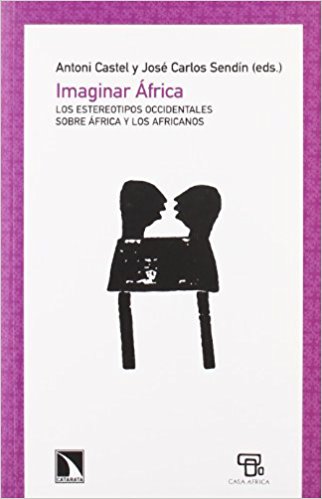Cuando leemos ficción hacemos un pacto con el escritor: convertimos temporalmente en verdad una historia y unos personajes simulados. Es un pacto necesario para sentir la lectura, emocionarnos, indignarnos, sufrir, disfrutar, reír o llorar. Un compromiso íntimo con el autor, al que nos entregamos para, por ejemplo, salir cada noche de viaje antes de dormir y vivir según las reglas que ha inventado para ese mundo.
¿Significa esto que la ficción no es real? Hasta cierto punto. Como indica el propio origen latino de la palabra —fictio—, estamos en un mundo fingido, pero que toma a menudo como referencia los sucesos que nos rodean hoy o que han conformado nuestra historia. No en vano, los textos literarios cumplen a menudo una función cognoscitiva, crítica o pedagógica, y permiten acercarnos a una realidad que en ocasiones no conocíamos (aprendemos), reflexionar sobre ella (criticamos) y reorientar nuestro futuro para no repetir horrores pasados (enseñamos).
Una investigación histórica publicada en una revista académica puede establecer una cronología aséptica de acontecimientos o analizar las causas de un conflicto. Es probable que las conclusiones sustenten estudios doctorales o sean la base de una nueva línea de investigación, pero no siempre trascenderán el ámbito universitario. Por el contrario, una novela puede recuperar unos sucesos históricos, recrearlos en un marco policíaco y utilizar recursos estilísticos que acerquen la historia al gran público. La ficción como herramienta para aprender-reflexionar-enseñar puede ser especialmente interesante para abordar el «deber de memoria»: el deber de hacer justicia mediante el recuerdo. Una lucha contra el olvido que algunos escritores asumen como compromiso social e intelectual para tratar las guerras o los genocidios a través de la escritura.
La ficción africana para la memoria africana
Uno de los ejemplos más reveladores de la utilidad de la ficción en la recuperación de la memoria es el proyecto «Ruanda: escribir por deber de memoria». El escritor senegalés Boubacar Boris Diop explica en «Genocidio y deber de imaginar», de su ensayo África más allá del espejo (Oozebap, 2009), las razones que llevaron a un grupo de intelectuales africanos a lanzar esta iniciativa como reacción al silencio ensordecedor de la prensa internacional durante y tras el genocidio ruandés de 1994.
«Ruanda no interesaba a nadie, simple y llanamente», afirma el autor senegalés. Además, la prensa privada africana, en estado embrionario en los años 90, no tenía capacidad de contradecir el discurso de la prensa occidental: la información en África sobre los problemas políticos de los países africanos venía del Norte. En 1995 se celebró en Lille (Francia) la quinta edición del Fest’Africa en la que los autores reprobaron la reciente ejecución de Ken Saro-Wiwa (10 de noviembre de 1995) y sintieron su incapacidad como intelectuales de frenar los abusos de los mandatarios africanos. La frustración generada y los encuentros con la comunidad ruandesa de París los empujó a proponer a escritores de varios países africanos una residencia de escritura en Ruanda. En julio y agosto de 1998, se trasladaron al país africano Monique Ilboudo (Burkina Faso), Véronique Tadjo (Costa de Marfil), Koulsy Lamko (Chad), Nocky Djedanoum (Chad), Meja Mwangi (Kenia), Abdourahman Waberi (Yibuti), Tierno Monenembo (Guinea), Jean-Marie Vianney Rurangwa (Ruanda), Venuste Kayimahe (Ruanda) y Boubacar Boris Diop (Senegal).
En un digno ejercicio de autocrítica, Boubacar Boris Diop cuenta en el ensayo mencionado su incomodidad frente a este encargo literario. Para empezar, el propio hecho de cómo un encargo va en contra de la libertad de creación. Además, se encontraba por primera vez ante el deber de referirse a unos actos preexistentes que no podría modelar a su antojo, en una cómoda distancia, para crear su ficción. Sentía cómo el respeto hacia los supervivientes iba a limitar la libertad a la hora de plasmar sus testimonios, sobre todo cuando les pedían que no se novelaran sus historias, sino que se reportaran fielmente. Un choque entre lo real y lo imaginario que puso a los autores frente a sus responsabilidades sociales como intelectuales.
En el año 2000 se publicaron nueve de las diez obras previstas. Cuenta el escritor senegalés que, cuando se presentaron a los medios, a menudo les preguntaban por el valor añadido que tenían sus libros respecto a artículos de prensa, documentales, obras históricas y testimonios de las víctimas: una cuestión capital que abría la reflexión sobre la eficacia de la ficción en la lucha contra el olvido.
Las novelas pueden ser —así lo considera Boris Diop— esenciales para la preservación de la memoria de un genocidio. Una obra académica puede ser precisa, pero no es atractiva ni accesible para el gran público. El rigor de un historiador obliga a tratar los muertos como tal. Sin embargo, el novelista tiene la capacidad de devolver la vida a las víctimas, de restituir sus almas y su humanidad, frente a la barbarie del genocidio. Un historiador razonará sobre la base de cifras, grupos, zonas geográficas. Un novelista contará la historia de una persona, con su nombre, su casa, su familia.
Más allá, el éxito del proyecto «Ruanda: escribir por deber de memoria» en la preservación de la memoria del genocidio radica en el hecho de que muchos periodistas han sido capaces de retomar sus investigaciones e incluso de poner en cuestión teorías simplistas pero ya asentadas en el imaginario colectivo sobre las causas del genocidio. El genocidio ruandés como un «simple» enfrentamiento étnico fue el relato habitual durante la primavera de 1994. Desde hace tiempo, esta lectura deliberadamente simplificada y paternalista no se sostiene. Por una parte, la violencia tiene un componente ligado a la historia colonial: la «etnificación» de la sociedad ruandesa por parte de Alemania y Bélgica. Las administraciones de estos países crearon de forma arbitraria una división racial entre tutsis, hutus y twas que favorecía a los primeros —se consideró que eran «más caucásicos» y, por tanto, racialmente superiores— y provocó desigualdades y enfrentamientos durante décadas. Más allá, cada vez hay más indicios claros de la implicación del Estado francés en la financiación y armamento del gobierno hutu durante las masacres. La desclasificación de los archivos franceses sobre Ruanda de la época 1990-1995 ha permitido una nueva investigación periodística, publicada en junio de 2017 en la revista XXI, que explica la orden del Elíseo de rearmar a los hutus utilizando como tapadera un mandato de Naciones Unidas para terminar con las masacres.
Los personajes reales en la ficción africana
La ficción está plagada de personajes imaginarios que se inspiran en los actos de personas reales. Aquí, el escritor no busca denunciar con nombre y apellido, sino que invita al lector a hacer una reflexión sobre, por ejemplo, la estupidez o la maldad humana. Es así como la historia local puede tratar temas universales y, por tanto, convertirse en literatura universal. En ese momento, las etiquetas literarias se desvanecen y la literatura africana se convierte en literatura, sin adjetivos.
En otras ocasiones, los personajes reales e imaginarios se mezclan en la ficción y la novela sirve para recordar y denunciar con claridad. Algunas figuras son tan macabras que parecen irreales, pero esta vez sí tienen nombre y apellido. Es el caso de Gerard Soete, comisario de policía belga responsable de descuartizar y disolver en ácido los restos de Patrice Lumumba, primer ministro congolés tras la independencia en 1960 que fue asesinado en 1961. Boubacar Boris Diop recupera en su novela El libro de los secretos al siniestro comisario que, desde su cómoda jubilación en Bélgica, confesó en 1999 su implicación en la atrocidad. Soete justificaba la actuación: la desaparición de los cuerpos de Lumumba y de sus dos compañeros Mpolo y Okito era necesaria para evitar que la sepultura se convirtiera en lugar de peregrinación. Concluía sin rodeos: «Creo que hicimos bien, para salvar a miles de personas y mantener la calma en una situación explosiva». Como si esto no fuera suficiente, Soete declaraba haber conservado durante mucho tiempo dos dientes y una falange de Lumumba, y una de las balas que extrajo de su cabeza.
En un grotesco giro previo, el mismo Soete había novelado el asesinato de Lumumba en De Arena (1978), un libro que pasó bastante desapercibido y cuyo protagonista (Denys, alter ego del autor) explicaba cómo se había hecho con la única prueba material de la muerte del líder congolés: dos dientes de su mandíbula superior.
Los peligros de convertir la memoria en ficción… y los peligros de no hacerlo
Quizá el mayor peligro de convertir la memoria en ficción es que una novela pueda servir de base a un revisionismo histórico no académico. Los lectores debemos ser conscientes del pacto que hemos establecido con el autor y recordar que lo que leemos es un mundo recreado. Si la ficción nos ha fascinado, iremos a buscar la realidad que existe detrás de la historia.
Otro riesgo al que se enfrenta la ficción literaria africana es su contribución a la imagen afropesimista del continente cuando, persiguiendo ese deber de memoria, aborda la violencia de forma recurrente. La filósofa marfileña Tanella Boni constataba en 2001 cómo las guerras y la violencia habían invadido la ficción africana francófona y creado un imaginario de muerte, sufrimiento y caos («Vivre, apprendre et comprendre», Notre Librairie, n. 144, 2001). Y es que el tratamiento de la guerra en la ficción literaria contribuye casi inevitablemente a la estética del horror.
Cuando Ahmadou Kourouma, en Alá no está obligado, y Emmanuel Dongala, en Johnny perro malo, dan testimonio de su época y utilizan la ficción para denunciar, ¿están construyendo un imaginario pesimista? ¿O somos nosotros, llevados por los estereotipos, los que lo construimos? ¿Buscan los editores y lectores occidentales, de forma más o menos consciente, la guerra y las violencias en la literatura africana? Binyavanga Wainaina denunció la tendencia al estereotipo del mundo editorial occidental en su genial artículo «Cómo escribir sobre África» publicado en Granta. Sin embargo, ¿no es esta también una forma de orientar la creación literaria? Si los escritores africanos dejan de escribir sobre la guerra o los genocidios para evitar que su relato contribuya a la consolidación de una imagen afropesimista del continente, pueden correr el peligro olvidar el compromiso intelectual y social de denunciar a través de sus obras.
Literatura y conflicto: la mirada sobre Europa frente a la mirada sobre África
Llevemos nuestra mirada lectora a las guerras europeas. La Segunda Guerra Mundial sigue siendo el telón de fondo de una gran cantidad de ficción escrita por autores europeos y, en 2014, el escritor francés Patrick Modiano ganó el Premio Nobel de Literatura «por el arte de la memoria con la que ha evocado los más inasibles destinos humanos y descubierto el mundo de la ocupación». Pese a las dos grandes guerras del siglo XX, las atrocidades vividas en los Balcanes en los años 90 o la actuación vergonzosa de la Unión Europea en la actual crisis de los refugiados, (casi) nadie asocia sistemáticamente Europa con el horror. Quizá lo hagamos después de una lectura, pero la imagen de Europa como continente de progreso prevalece sobre la imagen del horror.
¿Por qué no sucede lo mismo cuando leemos ficción africana? Por un lado, porque estamos influenciados por el relato de los medios de comunicación. En palabras de José Carlos Sendín, estamos «desinformados sobre lo africano». En el capítulo titulado «La desinformación sobre lo africano como ‘infogenocidio’» de Imaginar África (Los Libros de la Catarata, 2009), Sendín estudia el tratamiento del genocidio ruandés por Televisión Española y concluye que la imagen que representan los medios de comunicación sobre África está dominada por los estereotipos negativos. Finaliza así su reflexión: «Más y mejor información sobre el continente africano no hará que desaparezcan […] la pobreza, la guerra y sus […] efectos […]. Pero nos permitirá comprender sus orígenes, sus causas y, quizá, […] empecemos a comprender nuestra parte de responsabilidad en esa situación».
Otra parte de la responsabilidad puede atribuirse a los editores occidentales que han publicado y traducido más ficción africana «de sangre» que novelas de vida cotidiana. No le faltaba razón a Wainaina cuando denunciaba las imposiciones temáticas —¿folclóricas?— de los editores. En este sentido, una apuesta del sector editorial por obras de autores africanos de temática y géneros más diversos podría ayudar a cambiar nuestra percepción de las realidades africanas.
Es posible, también, que el tratamiento de la guerra en la ficción africana pueda asociarse a una generación de autores que vivieron el paso a las independencias. Hoy las nuevas voces reclaman su libertad creadora y no se consideran guardianas de la cultura e historia de sus países. Cambian el fondo y la forma: las revistas y ediciones digitales ponen a nuestra disposición cientos de relatos en inglés, francés y lenguas africanas, algo que ya está contribuyendo a derribar estereotipos y a devolver el centro de las literaturas africanas a África.
En definitiva, la ficción puede ayudarnos a completar visiones del mundo y a crear una memoria colectiva. Son tantas las ocasiones en las que hemos llegado a una realidad desconocida a través de una novela, que es importante reivindicar el valor de la ficción en nuestro proceso de aprender-reflexionar-enseñar y en la justicia asociada al deber de memoria.